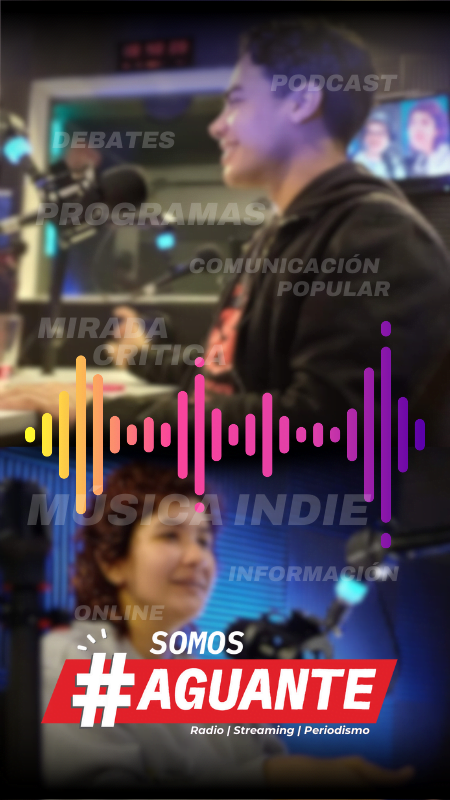Tener un perro es como sacarse un carnet para perder el tiempo sin culpa. Salimos dos o tres veces al día a dar una vuelta, en casa se juega, y ni hablar cuando vamos al parque: alta pérdida de tiempo. ¿Y qué problema hay? Los asuntos de la tecnología parecieran conducirnos por el camino de la relojería, de lo concreto, de lo que dá ganancia. El tema, corríjanme si me equivoco, es no correr riesgos al pedo. Filosofía Tinder: palo y a la bolsa. Qué es eso de andarse une enamorando y leer las Crónicas del Ángel Gris.
Esta mañana me desperté sin alarma. Manoteé el celular automáticamente, como todo el mundo. Me fregué los ojos, clavé la vista en la pantalla y vi que tenía cerca de 200 mensajes de WhatsApp. Nada de otro mundo. Abrí la aplicación y confirmé sin ganas lo que ya suponía de antemano: que de todos esos mensajes, ninguno me interesaba demasiado. Mucho grupo, mucho sticker, algún que otro flyer, poca charla. Ningún cómo estás. Y entonces, ¿qué vendría a ser esto que me puse a escribir? ¿La perorata esa de que en mi época no sé qué y ahora no sé cuánto? Ojalá que no, que no sea eso.
Pero puse la pava y no pude evitar acordarme del Nokia y de sus ringtones espantosos. Pobre negrito cabezón, qué feo que sonaba. En esa época, no llovían todavía los mensajes de texto, y cada vez que caía uno era como un pequeño evento de curiosidad. Era alguien que estaba queriéndome decir algo. Y mientras el agua se calentaba me acordaba del MSN y de lo lindo que era cuando aparecía la persona que estabas esperando: abajo a la izquierda saltaba la ventanita, ¡tín!, avisándote que llegó.
Y mientras armaba el mate seguía rebobinando la cinta y me acordé de un verano en casa de mis tíos. Tendría 16 y entraba a las salas de chat con una devoción extrañísima de eso que era demasiado nuevo. En ese momento, la conexión a Internet demoraba un rato largo y hacía un ruido tremendo, hasta que en un momento enganchaba. Y fueron un par de semanas que me conectaba todas las noches, y al final ya buscaba directamente el nombre de la piba con la que había estado chateando. Y a esa persona te la imaginabas y punto. Ni foto ni nada.
Me quedó rico el mate, che. Y estoy en mi habitación, escuchando música, un TDK de 60, algún pirata de los Redondos que me traje del Parque Rivadavia, y mi vieja me toca la puerta para avisarme que tengo teléfono. Algún amigo, pienso. O tal vez sea ella. Y voy hasta el teléfono haciendo fuerza para ver qué pasa. Después salimos a dar unas vueltas en bici y caemos de sopetón en la casa de cualquiera. Y por ahí somos dos en la misma bicicleta, esquivando el 34 por Juan B Justo o el 181 en Lope de Vega. Me siento el Grampa Simpson contando una historia bajo la sombra del limonero. Y de alguna manera lo soy, nada más que todavía un poco menos arrugado.
Y me está quedando nomás lo que tanto quería evitar, esa crónica berreta sobre lo lindo que fue. Pero, también, pienso que yo no cazaba un fulbo sobre política cuando cursaba en el secundario. Estamos hablando de los noventa y se contaban con los dedos de una mano los pibes y las pibas que hacían política en los colegios de barrio. Y las caretas de la sociedad estaban a la orden del día, tan bien puestas que nadie se cuestionaba sobre su verdadero rostro. Hoy se sabe lo que es piel, y saltan a la vista los hilos del carnaval. Hoy se sabe más de todo, y no dejaron de andar los pibes en bicicleta, y sigue habiendo plazas en los barrios. Entonces, ¿cuál es la historia?
El tema, pienso, es que la tecnología que nos digita la vida se fija nada más que en la ganancia. Habría que ver si está al servicio de vivir mejor. ¿Quién va a salir a buscar algo a una feria de música? ¿Quién va a ir a tocarle el timbre a un amigo, sin saber si está en su casa? ¿Quién va a andar sufriendo tanto por amor, habiendo apps que te hacen la vida más fácil? Tac, tac: palo y a la bolsa. El asunto es no perder el tiempo, porque realmente no tenemos tiempo que perder. Bah, no sé, ese pareciera ser el mensaje que se huele en una ciudad como esta, que está en el aire y se dispersa con el viento como las hojas del otoño. El otro asunto, de paso, es que nos juntemos poquito: lo mínimo indispensable. Amémonos por Zoom, brindemos online, y así no jodemos a nadie. Si suena el timbre de casa, es probable que ni abramos, porque es obvio que del otro lado de la puerta no hay un amigo ni nadie con un ramo de flores. A lo sumo un vendedor de escobas o gente de dios con folletín.
Son tantos, los mensajes de WhatsApp, que no me dicen nada, me embolan. Es el costado indeseado de la sobreinformación, de la híperestimulación, de la recontracomunicación. Me meto para adentro como la tortuga y me quedo pancho en mi motorhome mental. ¿Están contentos, hijos de yuta? Ahí tienen, lo lograron.
Ya no hay impulsos que se salgan de la relojería. En todo caso, habría que ver por dónde rastrearlos. De algo estoy seguro: yo quiero seguir teniendo un poco de tiempo para perder; ya no soy un pibe pero no me interesa. Quiero reivindicar que no sea todo ganancia y que no todo esté concertado. Estoy en casa escribiendo esto y lo veo a mi perro mirando la calle por la ventana y asombrándose de todo lo que pasa afuera. Después de un día de lluvia, vamos al parque y chapotea como loco entre los charcos. Corre de acá para allá y pone cara de descosido, igual que cuando era cachorro. Y yo acá ando, intentando ser más o menos como él.