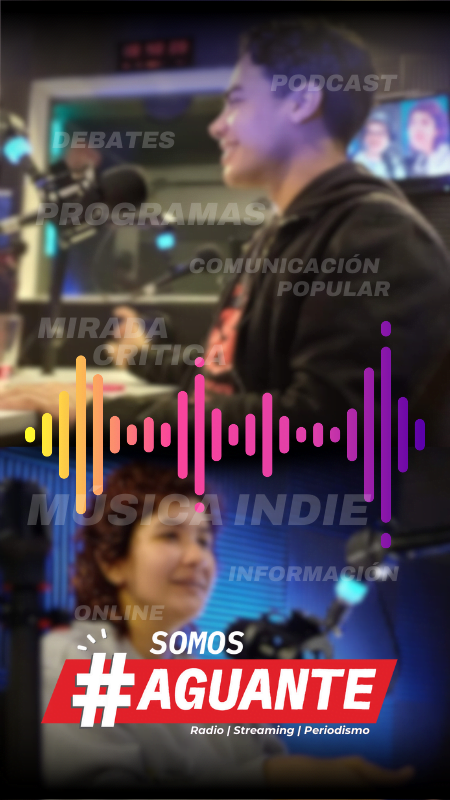Rodrigo empieza a contar la historia de una chica de familia bien, que, aparentemente, cumple al pie de la letra con la parte que le toca. La música de fondo es suave, melosa, pero súbitamente una trompeta anuncia el fin de la breve calma, y detrás de ella comienza a cabalgar el acordeón. Subido al caballo, con las riendas apretadas en el puño, el jinete manifiesta que esas historias, más que historias, son testimonios que tienen en esa música que es el cuarteto de Córdoba.
Ocho Cuarenta fue uno de los tres o cuatro temas que lo pusieron a Rodrigo en el pico de una montaña que no tenía que ver con el cuarteto y ni siquiera con la música. Era más que eso. Son cimas de popularidad que casi nadie alcanza y que pueden confundirse fácilmente con la más extrema soledad. Vaya uno a saber qué significa la vida si no tenés a nadie alrededor, si de golpe te encontrás en un paraje virgen y salvaje, probablemente frío, que puede ser el borde de una colina o un estudio de televisión. Rodrigo contaba historias mientras cantaba, por eso a nadie le quitaba el sueño que no cantara bien, porque el asunto era escucharlo contar historias. Su banda tocaba música mientras él decía otra vez cómo había sido que esa chica tan cumplidora, tan de buena familia, de un baile se terminó yendo con uno que no valía dos mangos. Y en el estribillo de ese cuento, Rodrigo repetía siempre que dos personas se pueden querer más allá de la cuna que tengan, porque a veces el amor es más resistente que las caretas de la sociedad.
Sí, amigue, ya sabemos lo que quiere decir en realidad el 840, pero a veces no hace falta rascar tanto la olla. Una canción popular pega por dos o tres pavadas, y no necesariamente por la letra chica que pueda esconder esa historia que se está cantando. Y una de esas dos o tres pavadas se llama amor. “En la vida uno se puede arrepentir de muchas cosas, pero, de lo que no hay que arrepentirse, es de lo que manda el corazón”, les dijo Gilda a los muchachos que estaban privados de su libertad en la unidad penitenciaria N°9 de La Plata, antes de cantarles ese clásico que se llama “No me arrepiento de este amor”. Una tarde clara, sobre el escenario que se armó en el patio de la prisión, ella baila, levanta los brazos y no para de reírse un momento. Está contenta de estar cantándole a los presos. “Ay, corazón herido no llores más. Ay, corazón herido vuelve a empezar”, les dice Gilda y de repente dos muchachos se quieren subir al escenario para bailar un poco con ella. Los guardias se lo impiden pero Gilda, con un gesto, les dice que sí, que los deje subir. Pocos segundos después, ya son cuatro los que la rodean, y ella baila todavía con más intensidad, como si con cada paso reafirmara su compromiso de haberse ido hasta ahí.
Alguien podría acusarlo a Rodrigo de desentonar en algunas canciones, pero, si una cosa estaba fuera de discusión, era la voz de Gilda. No hace falta más que calzarse unos auriculares y oírla cantar esa partecita que dice “aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo”. Hagan el intento, déjense llevar. En un capítulo del programa “Soy del Pueblo”, dedicado a su vida y emitido en su momento por la pantalla de Canal Encuentro, gente de su entorno afirma que Gilda quería que el público baile con su música pero también que la oigan cantar, algo que no era habitual en el ambiente de las bailantas. Ella escribía sus propias letras, y muchas de esas letras finalmente se meterían en el corazón de la gente. Pero el decálogo bailantero decía que las pibas se volvían locas con los carilindos que lideraban las bandas de aquella época, y que las únicas mujeres que lograban colarse entre tantos cantantes hombres tenían cuerpos que garantizaban el ratoneo de unos cuantos productores. No era importante que cantaran bien ni que escribieran canciones. Y en eso apareció esta flaca de mirada triste y voz clara, que pronto se hizo querer en el norte de nuestro país y que cada vez que cruzaba la frontera para cantar en Bolivia era una explosión de amor.
Rodrigo juntó alrededor de 100 mil personas en un recital que dio en Mar del Plata. Asomaba el 2000 pero nada cambiaba demasiado por acá, excepto porque el 10 de diciembre último había desembarcado la Alianza en la Casa Rosada. El nuevo milenio tenía forma de calma chicha en un país que había pasado de una dictadura feroz a la primavera democrática y de la primavera democrática a la farándula de la política y de la farándula de la política a una incipiente gestión inoperante que iba a calar hondo en ese pueblo-rehén que fuimos todos nosotros. Y ese cordobés desfachatado le devolvía a la gente un poco de alegría entre tanta gotera y bolsillo descosido. Por esa época, Leo Mattioli ya había decidido probar suerte como solista y para eso había convocado a algunos de sus ex compañeros de Trinidad, el grupo de cumbia donde había hecho sus primeras armas como cantante melódico. Pero un grave accidente de ruta en el norte de Santa Fe, su provincia natal, puso en jaque su proyecto de vida. Era el 15 de enero de 2000, dos músicos murieron, él pudo seguir adelante, pero esa madrugada marcó el inicio de un espiral oscuro que no iba a poder abandonar. A fines de ese año trágico, Mattioli publicó “Un homenaje al cielo”, el disco que lo consagraría como artista popular. Rodrigo, el cuartetero que había trepado hasta la cumbre de una montaña demasiado alta, había muerto a los 27 años, también en un accidente de tránsito. Gilda, la abanderada de los humildes que había llegado a la cumbia para ganarse el corazón del pueblo, había muerto cuatro años atrás, en un accidente, en la ruta.
Tiempo después de la muerte de Gilda, empezó a ganar fuerza un mito que envolvía a su última canción. Se decía que la cinta había sido encontrada a la vera de la ruta, por un productor, en medio de los escombros que había dejado el fatal accidente. Más allá de esa anécdota, sobrecargada de misticismo, lo cierto es que el tema fue grabado ya sin ella, gracias a que pudieron rescatar su voz de las maquetas que estaban a salvo en la cinta de algún cassette. Lo cierto es que ese bello testimonio, el último rastro de Gilda, comienza así: “Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida”.
“Le pido a Dios” se llama el primer tema del homenaje al cielo que Leo había publicado hacia finales de 2000. Y ahí, el santafesino le habla a un médico y le pregunta cómo va a hacer para explicarles a sus hijos que probablemente pronto él no estará ya con ellos. Dice en la canción que todavía son muy pequeños para entender, que no quiere abandonarlos y que promete ser un padre más bueno, si Dios le permite quedarse con ellos un tiempo más. “Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo”, confiesa este cantor de voz quebradiza, que, a diferencia de Rodrigo, cuenta en sus canciones historias profundamente personales.
Mucha ruta y estampita. Mucho charco rojo envolviendo la silueta de nuestros ídolos populares. Leo Mattioli se murió mientras dormía, en un hotel de Necochea. Era agosto de 2011. La noche anterior ya había sentido un pinchazo incluso antes de arrancar con el primero de los shows que tenía programados. En algún momento, quizá en la combi, tal vez en un camarín, tuiteó: “Dos recitales más y cerramos la noche con el amanecer”. El último ya no lo pudo completar: el dolor crecía y pidió disculpas al público antes de irse al hotel. Más de diez años habían pasado, desde aquella canción con forma de rezo que debió haber escrito temblando, donde le pedía al cielo un tiempo más para estar con sus hijos.
De los tres, fue el que más vivió: estaba a punto de cumplir 39 cuando se fue. Es que, a diferencia de Gilda y de Rodrigo, él había sobrevivido a la caricia del asfalto, aunque la sobrevida que llevó después haya sido dolorosa. Dejaron sus canciones, como esa tan linda que Gilda apenas había terminado de garabatear, cuando salió a la ruta más larga, en una noche lluviosa: “Me llevo tu sonrisa tibia y tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí”.