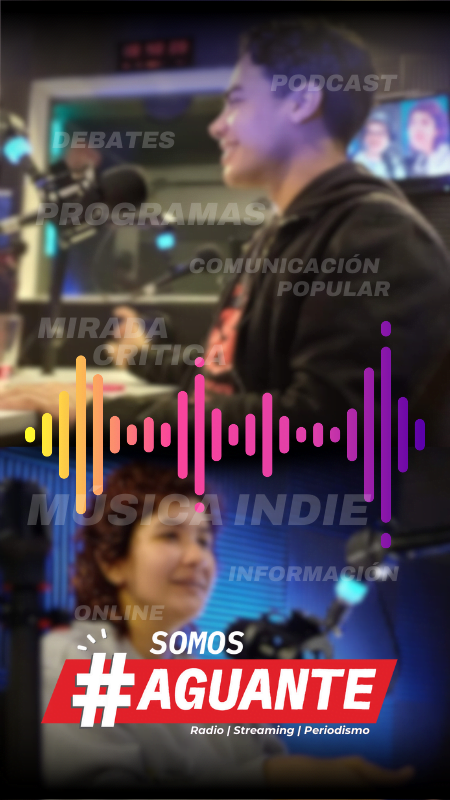Maradona dice “Maradona” cuando habla de sí mismo. Era un pibe que todavía vestía la camiseta de Boca, acá, en su país. En el marco de un reportaje, le preguntaban por su relación con amigos, con su familia, incluso con Dios: el muchacho de rulos respondía sinceramente, buscando las palabras justas; el periodista le aclara que, si le hace todas esas preguntas, es porque hay un montón de chicos que se reflejan en él, y que entonces su mensaje puede ser importante para todos ellos. Y el crack dice así: “Los chicos, todos sabemos lo que son: ellos no tienen maldad para nada, son puros. Por eso, cada acción que hace Maradona, es pensando en ellos. Este año pensé en todos los chicos que son hinchas de Boca, pero también en todos los que son hinchas de River, de San Lorenzo, de otros cuadros, y pensé hacerlos felices igual, a través de la selección. Yo me voy a brindar y les prometo nada más que goles y satisfacciones, porque ellos a mí me dan todo el cariño, sin maldad”. Con veinte años y monedas, Diego se probaba la ropa de un ídolo nacional, dispuesto a endurecerse pero sin perder la ternura.
Al Falcon ya le habían puesto un tachito sobre el techo verde y los milicos tejían sus últimas tramoyas antes de tomarse el palo. Pero, no estaban dispuestos a irse mansitos. Como si no hubiera bastado tanto arrebato, los vuelos, las ausencias, se llevaron puesta una bandada enorme de pibes de la edad de Maradona: unos que no daban reportajes ni tenían necesidad de andar hablándoles a los chiquitos de su patria a través de ningún micrófono. Pero, bueno, a alguien le pintó que a este país le faltaban héroes, y se puso a fabricarlos en masa.
En el mismo reportaje, Diego se lamentaba por un penal que había marrado e insinuó que les había fallado a esos chicos de los que hablaba recién. El periodista le quiere explicar que defraudación es otra cosa, que esto es un juego que se llama “fútbol” y que a veces la pelota entra, pero otras no. El entrevistado le presta atención, clavando la mirada en algún lugar y sonriendo dulcemente. La última pregunta es si todavía se supone niño, y la última respuesta es que sí, porque en su casa su mamá le sigue diciendo “nene”, y él se siente así.
La historia de Maradona es la de un campeón de boxeo, si no fuera porque fue el mejor jugador de la historia del fútbol. Un origen humilde, geografías fragmentadas, bordes exacerbados, líneas sin marcar, la cima indescifrable, el retorno permanente a su hogar, dinero, espejismos, un horizonte que se fuga, la felicidad tardía. Gardel, Guevara, Olmedo, García, el Indio, Rodrigo, Gilda, Ringo y Monzón: fue todos, alguna vez, aunque más no haya sido en un gesto imperceptible, en una pirueta verbal, incluso sin querer, incluso cuando su propia existencia se le hacía insostenible, incluso todas las veces que produjo daños irreversibles. Todos los ídolos caben en él. ¿Cuántas veces murió Maradona, lejos de ese niño de veinte que contestaba una entrevista con manifiesta calidez? ¿Cuántas veces resucitó, en su pesebre intachable de Fiorito?
Diego es arte, Diego es Cuba, es generosidad, es violencia y decadencia. Diego es espiral y es lo que pudo ser, como él mismo dijo una vez, de no haber sido por la droga y por esta sociedad tan humana -tan lastimosamente humana- que lo secuestró al niño que fue, que le borró el brillo de sus ojos, que aplacó esa sonrisa inmaculada y que puso, en su lugar, a un hombre-frankenstein que hace lo humanamente posible. Cuando lo veamos a Maradona, cuando lo escuchemos hablar, no nos fijemos tanto en él, sino en todo lo demás.
Soledad Pastorutti, la Sole, presentaba un nuevo trabajo allá por el 2005, con una serie de conciertos en el Teatro Gran Rex. Una de esas noches, mientras comenzaba a sonar una guitarra, ella brotó desde el suelo, como por arte de magia, y a su lado estaba Diego Maradona, mirándola tiernamente, como había aprendido durante su niñez a la que cada tanto volvía. Los dos están sentados en banquetas de madera: Sole canta una canción que se llama Brindis; Diego no la deja de mirar, brazos cruzados, un reloj en cada muñeca, una cruz en el pecho, barba prolija y los mismos rulos de siempre. “Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un dios, que me endereza de un tirón la puntería”, dice ella y le devuelve la mirada, aunque cada tanto cerrará un poco los ojos para sentir mejor lo que canta.
¿Cuántas veces murió, Maradona? ¿Cuántas veces resucitó, Diego, en su remoto pesebre de Fiorito?
Cuando lo presentaron en Gimnasia, apenas pisó el césped del bosque se puso a llorar como un bebé. Sabe, mejor que nadie, lo que le cuesta hablar, lo que le duele caminar. Maradona no es Dios, por mucho que haya resucitado, sino un hombre que bebió mil vidas a la vez, en muchos rincones del mundo, y que ahora que se está poniendo viejo -tan simple como eso-. Su país lo recibió con los brazos abiertos, como el ídolo que fue, y él vino a trabajar acá, como cualquier persona. “Siempre me voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy”, le sigue cantando Soledad, quizá con los ojos cerrados, quizá con los ojos abiertos. “Ídolo” es una palabra sucia, es cruel, y nadie sabe bien qué quiere decir: ni siquiera ellos, que son quienes más precisan saberlo. Lo que supo Maradona, desde bien jovencito, fue que quería hacer felices a todos los chiquitos, fueran hinchas de Boca, de River o de cualquier otro cuadro.
Maradona gambeteó como pudo una vida llena de espejismos. Y todavía le sigue dando alegrías a su gente. La suya es la historia de un campeón de boxeo: su mejor golpe, de hecho, fue con el puño izquierdo, a la mandíbula del engreído que nos había venido a guapear en nuestra tierra, dejándonos mucho dolor. Cayó redondo el fanfarrón, le contaron hasta diez, hubo un pueblo feliz.