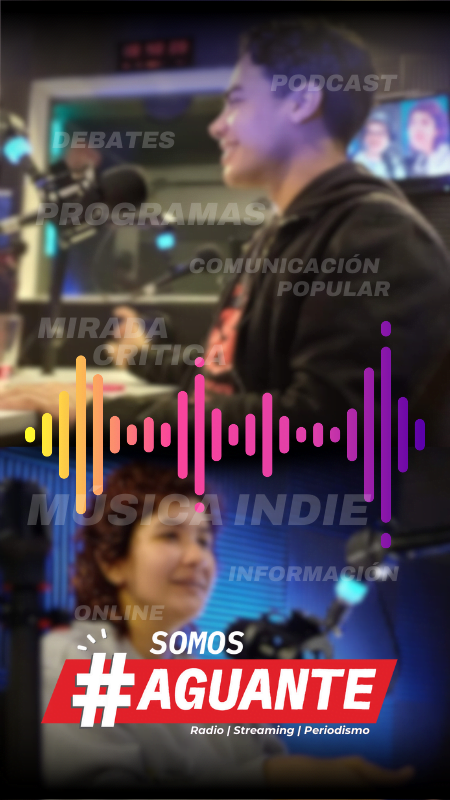No son las diez de la mañana y el frío corta el aire. El payaso dice que no me saque la campera, que nos vamos a quedar en el jardín. Vive al fondo de un arrabal de tres cuadras que bordea la ruta dos, pasando La Plata, a unos 50km de Buenos Aires. Los perros, que se divierten adivinando el futuro, ya habían empezado a ladrar unos segundos antes de mi llegada.
El payaso me había advertido sobre su jauría y los imaginaba feroces. Nada más lejos. Dice que lo espere por allá mientras termina de preparar el mate, y me señala su jardín insólito. Lo caminé hasta el quincho dejando atrás remolques y casas rodantes, desperdigados por ahí como si fueran juguetes. El payaso, encapuchado, clava el termo en el pasto y va a buscar el bidón de nafta para reavivar la fogata. Los perros le corretean y yo busco con la mirada la planta de los frijoles mágicos.
Se llama Chacovachi y vive en ese lugar desde que tuvo que pensar las cosas que hacía. Y eso fue cuando nació Ringo, el mayor. “Con un hijo se revalora la vida. Nunca me lavé tanto los dientes como ahora, porque le tengo que enseñar a él. Hace poco me curé una enfermedad que tenía en el estómago. Esas cosas me chupaban un huevo. Antes viajábamos por el mundo y no pensábamos ni dónde dormíamos ni qué íbamos a comer al otro día”.
Su vida artística también cambió, pero eso no tiene que ver únicamente con sus hijos, sino con la mirada que se va modificando todo el tiempo: “Cuando tenía 20, lo único que me importaba era que mis chistes fueran efectivos; pero, desde una postura ideológica, y filosófica, ahora me la juego más”. Explica que el resultado dejó de ser una prioridad para él y que hay chistes que ya no hace: “Antes, cuando un pibe me molestaba, le bajaba los pantalones. Lo hacía y no me importaba. La gente se reía. Hoy aprendí que ese chico puede sentir dolor. Ya no le vendo el alma al diablo: tengo pibes, no puedo vendérsela”.
Chacovachi, el payaso que encarna Fernando Cavarozzi, nació en el Parque Centenario pero se reveló en Plaza Francia: “Cuando empecé a trabajar en Recoleta me di cuenta de que la mitad eran gorilas, y ahí terminé de dibujar a mi enemigo. Vi que podía hacer algo desde mi humilde lugar, que es el humor”. La calle no tiene filtro, ignora esa lógica comercial que deja en orsai a los que no pueden costear una entrada. Su payaso nació en medio de los escombros, de ese desastre impreciso que dejó la dictadura militar. Tal vez la Argentina del ’83 no vestía las ruinas del Holocausto ni pedía a gritos una reconstrucción; y eso es lo difícil. Un pueblo mareado, desalmado, pero que no lo mostraba, porque apenas lo sabía. “Los desaparecidos no existen”, fue la frase lapidaria de Videla, la imagen brutal de una herida profunda que no cicatrizaba, porque no se veía.
Hace un tiempo, fue convocado a participar de un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Eligió interpretar el relato de un escritor venezolano, de apellido Enríquez, que desnuda el desgarrador tormento de otro como él: “Torturar a un payaso es sencillo -lee Cavarozzi-, puede hacerse a plena luz del día, abierta e impunemente, y nadie te detendrá”. En el cuento hay un Barón, dueño de “poca gracia y mucha fe”. Él somete al payaso, en busca de esos trucos que hacen reír a la gente. La sesión de tortura ocurre frente a un público que no puede aguantar la risa. Un “cadáver maquillado”, lee Chacovachi, y el cuento todo me remite a un tango: “¡Canta! La gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor”. Polaco, siempre presente.
Imagina una partida de ajedrez, cada vez que se encuentra frente a su público. En el tablero, el rey representa su energía y su dignidad: “Son las dos cualidades que hay que proteger, porque, una vez que se pierden, se acaba el juego. Sin ellas, un payaso no puede trabajar”. Explica lo que parece obvio, que la honorabilidad del bufón no se esconde en un tortazo en la cara ni en una patada en el culo. Con el fracaso, ellos fabrican éxito, y ese es un lujo que el resto de la humanidad no puede darse.
Por las noches, en esa casa tallada a su medida, suele tocar la guitarra con Maru y los chicos. “Toco siete instrumentos, todos mal”, miente. Para él, la viola tiene que estar a mano, sobre el sillón. Los instrumentos guardados en el estuche parecen ataúdes, y aquí nadie pidió un velorio. De pendejo, soltaba con naturalidad frases dulces como “negros de mierda”, o “judíos de mierda”, dependiendo del contexto. Y tuvo que evolucionar por sus propios medios: “Esa basura se escuchaba en la calle, y como era chico lo repetía. Con el tiempo pude entender y lavar culpas, pero siempre solo”. Hoy es un cincuentón respetuoso de todo el mundo, pero ruega que su hijo no se haga puto ni bostero. Dice que lo dice en chiste, y aclara que todos los chistes tienen algo de verdad.
Antes de parir a Chacovachi, alternó buenas y malas, pero su ingreso a la colimba sería el comienzo de un infortunio prolongado. Estuvo un par de meses en Campo de Mayo, todo de verde, como una pera, aprendiendo a disparar. Pero buscó algo más servicial, porque el asunto de los tiros no terminaba de cerrarle. Apenas pudo, mintió que había sido mozo, pasó alguna prueba de rigor y acabó sirviéndole al director de la Escuela Superior de Guerra. Se salió con la suya.
Se ve que ya estaba embarazado de su payaso, porque tenía algunas rutinas preparadas: “Le serví a Galtieri, a Bignone; les escupí las tazas y me pasé por el culo el churrasco de todos esos soretes. Con el trapo de piso, les exprimía cuatro gotitas en la ensalada rusa”. Algo es algo. Afirma que tuvo mucho tiempo para pensar, mientras esperaba que el General lo llame con ese timbrecito que usan los importantes para que la gente menor disponga.
1982 no era el mejor año para estar de colimba, pero él no era perro como para andar adivinando lo que estaba por ocurrir. Ni siquiera era payaso. No era nada. La mañana del 2 de abril, Fernando Cavarozzi se fumó un porro que disfrutó como pocas veces: ya tenía todo listo para ir a tramitar la baja y no verle nunca más la jeta a esos milicos. Desde la calle, llegaban bocinazos que no llamaron mucho su atención. Pero después empezaron a flamear algunas banderas argentinas y ahí se le pararon las antenitas, porque para el mundial de España todavía faltaban unos meses. Lo volvieron a rapar, lo vistieron de verde y le dieron esa mañana para despedirse de su familia. Lo mandaban a la guerra.
“Nos estaban llevando al Palomar en camiones de basura y los pibes cantaban por las Malvinas. Yo me quería matar. Al final, nos pasearon un par de horas y nos llevaron otra vez al regimiento. Eran chicos los aviones, no cabíamos todos. Por eso zafé de la guerra”. Eso pasó dos veces más: los alistaron, los pasearon por la ciudad y los volvieron a guardar. Ruleta rusa, nacional y popular. Mientras tanto, los retenían en un cuartel de Villa Martelli. “Practicábamos tiro con unos autos que había ahí. Yo no entendía nada. En la colimba había sido mozo, iba a tirar café hirviendo si me mandaban a Malvinas”. Recuerda que, cuando volvieron, los pibes parecían fantasmas. tenían todos diez kilos menos. Los milicos, encima, los vestían con ropa holgada, por un tema del ego que ellos deben creer que funciona.
Poco tiempo después de Malvinas, este joven se encerró en la calle. Se zambulló en ese submundo de cultura popular y olvidó su casi guerra. En vez de sujetar una tormenta, dejó que su cielo aclare. “Si yo sufrí -asiente- no quiero imaginarme ellos. Encima después la gente les daba vuelta la cara o, peor, ¡los señalaban con el dedo por haber perdido la guerra! Yo me acuerdo de eso. Pobrecitos”.
El payaso explica que el humor fue creado con el noble propósito de atenuar un poco lo inevitable: la tragedia de la vida, la tragedia de la muerte que finalmente vendrá; ¿hay un plan mejor que reír, mientras tanto? Él cree que no, y recita de memoria una poesía de Bukowski. “Es lo poco que podemos hacer, este pequeño coraje del conocimiento; y también está, por supuesto, la locura y el terror de saber que alguna parte tuya es como un reloj, al que no puede dársele cuerda una vez que se para. Pero ahora hay un tic tac bajo tu camisa, y revolvés los porotos con una cuchara. Un amor muerto, tus sentimientos hirviendo sobre la llama. Tragate esto”.