Acá a la vuelta de casa hay un pasajito, y cada vez que agarro por ahí veo a una viejita mirando tímida a través del vidrio de su ventana. Siempre mira para el mismo lado, porque ni siquiera se corre la silla para ganar un poco de perspectiva. No. Siempre clava la vista en esas dos casas que tiene enfrente. Lo único que puede alterarle un poco el paisaje, es un gato color gris que merodea la cuadra y que suele echarse al sol en medio del asfalto, aprovechando la escasez de autos que pasan por ahí. Podría entretenerse, la viejita, alzando la mirada y descubriendo cómo las nubes se desdibujan encima suyo. Bah, trato de ponerme en su lugar y pienso que tal vez me distraería adivinando la forma de las nubes. Pero, claro, cada vez que agarro por el pasajito y la vuelvo a ver en su ventana, recuerdo las cosas como son: no hay curiosidad en sus ojos ni ganas de levantar tanto la vista, nada más la inercia propia de estar.
Pienso si antes de la pandemia recibiría la visita de algún hijo. O de alguien. Pienso cuánto hará que decidió agotar su tiempo mirando la nada por la ventana. Alguna vez casi me paro y le digo algo, pero temo asustarla más de lo que ya está. Y tampoco me doy maña sacándole charla a la gente. Pero, ¿vendrá alguien a verla? Digo, más allá de dejarle en el felpudo un par de bolsas de comida y garantizarle algunas semanas más de seguir asomándose por su ventana. ¿Vendrá alguien a estar un rato con ella?
Sin pandemia ya nos costaba, tener con ellos una charla que rompa el cascarón e incruste la cuchara en los parajes vírgenes que persisten en sus pensamientos. No hablo de “los viejos” en general, como categoría abstracta, porque de las cosas “en general” al final nadie se hace cargo. Hablo de los viejos propios, los que se sientan con nosotros en la mesa familiar. ¿Qué tal nos va con ellos? ¿Cómo creemos que nos va? A mí me pasa con los míos lo que, intuyo, debe pasarles a muchos: que, cuando les hago una visita, intento no romper la cáscara de las cosas que conversamos. Cuido las palabras, le pongo un tabique a la realidad para que no se desborde y ahí me quedo, quieto, en el cordoncito de su vereda, teniendo con ellos una charla de patas cortas, sin importar el tiempo que dure mi visita.
Me lo cuestiono. Pienso en eso. Pero, no creo que sea una cuestión de honestidad. Quizás sí de agallas. A mí me da miedo sacarles a mis abuelos el tabique de la conversación, porque, en definitiva, qué podría decirles yo que les distienda un rato ese cielo opaco de la vejez. Mi sola presencia tal vez baste, me convenzo, mientras nos cebamos unos mates y comentamos las pavadas que escuchan a diario en la tv. No sé si está bien o mal. La muerte está a la vuelta de la esquina y no hay mucho que hacer con eso. Y no sé hasta qué punto se les hace un favor, a los viejitos, empujando la charla por esos precipicios.
Lo feo es cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos los vamos arrinconando contra la ventana: cada vez que les escatimamos una charla interesante, cada vez que no nos atrevemos a preguntarles cómo están. “No, en serio, ¿cómo estás?”: esa repregunta, es la que orilla el miedo. Y entonces pasa que, en vez de sacarlos de la ventana, despabilarlos y llevarlos a dar un paseo, aunque sea hasta la esquina del pasajito, nos arrimamos nosotros mismos un banquito y nos quedamos mirando con ellos las dos casas que están enfrente. Si tenemos suerte, el gato gris se echará panza arriba en el asfalto y entonces nos dará un bis de conversación: “¡Mirá ese gato gris!”.
¿Nos estaremos tomando el trabajo de pensar mejor algunas cosas? No lo sé, sinceramente. La realidad se tensa. Van apareciendo las goteras de una pandemia que se alarga y nubla nuestras fronteras de humanidad. Y no es una viejita que está sola en su ventana, como si fuera el fresco de algún artista barrial. En este mundo nuevo, que es como una estantería destartalada, brotan los viejitos asomados por la ventana, mirando esa partecita de la cuadra que con suerte se deja ver.
Me pregunto lo que pensarán. ¿Qué habrá en la cabeza de la viejita que mira el pasaje, acá a la vuelta de casa? ¿Qué piensan los viejitos que están solos, de noche, cuando llega la hora de irse a dormir? ¿Qué será de mí, qué cosas recordaré, cuando tenga la edad de ellos y me llegue la hora de ir a dormir? Qué difícil debe ser apagar el velador, sin nadie al lado en quien poderte recostar.


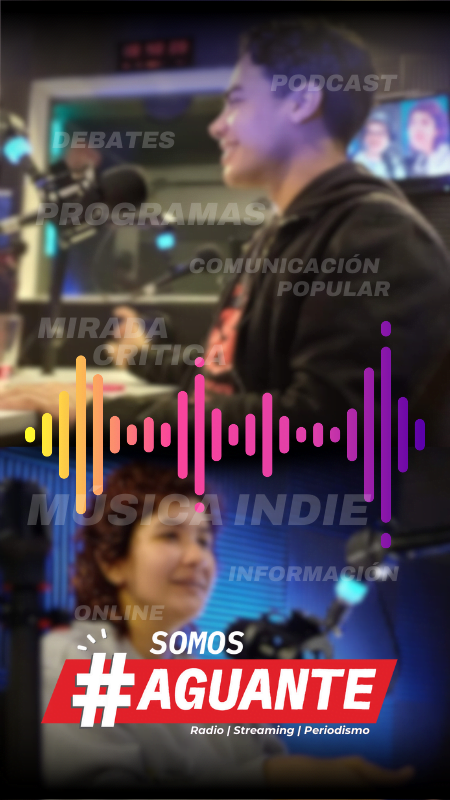






3 respuestas
Me gustó mucho! Hay humanidad auténtica, hay reflexión y cuestionamiento, hay empatia y sinceridad. Qué lugar ocupan los viejos para muchos? Yo los perdí hace 4/5 años a los míos y me da vueltas la cabeza pensando como sería esta Pandemia para ellos… triste, muy triste seguro… pero también conozco viejos que la reman bien por sí mismos, otros que son bien acompañados por sus hijos y nietos y, otros tan solos en el día a día…son como esta viejita un fastasmita en la ventana, una tristeza de días grises y cielos opacos… Gracias Facundo Baños por esta NOTA!! La necesitábamos!!
Hola te leí. Le preguntaba ami mamá/qué pensas – en nada me decía- sufría d una sordera impenetrable. Le escribía, para comunicarme. Lo conseguí con los abrazos. Y nada más. Emotiva historia. Gracias.
Que buena reflexión chiques! Es un momento de repensarnos no solamente como sociedad sino como personas, como humanos, como seres que sentimos y transmitimos. Se nos están muriendo no solamente lxs viejxs, sino gran parte de la población. Y pensar en que es importante que lxs pibxs tengan que estar en un aula siendo foco de contagio nos pone en una parte de la humanidad que atrasa. Y mucho. Gracias por estar y compartir estas lecturas. Son muy necesarios. Los voy a seguir. Saludos! Romina