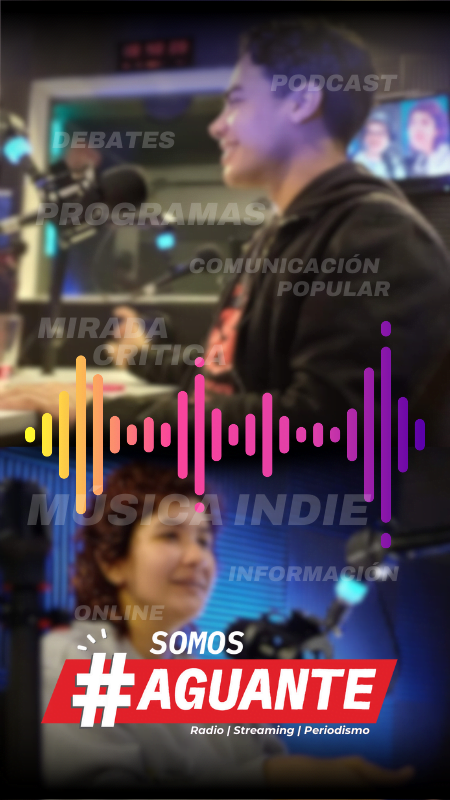Durante la charla que compartimos, Beatriz Alor utiliza muchas veces una palabra que ya hemos oído en voz de otros entrevistados: “Estrategia”.
Tenía que fabricarse alguna, cada vez que ponía un pie en ese terreno impreciso y apabullante que es -o puede ser- la calle. Usted que está leyendo esto, posiblemente me dirá que tampoco es para tanto, que todo el mundo habita el espacio público y no andan ocurriendo barbaridades por doquier. Y entonces yo intentaría persuadirlo acerca de lo compleja y diversa que puede ser la realidad, según la experiencia vital de cada persona.
Si le dan play a estos episodios que presentamos aquí, oirán a Chang contar lo que le costó ganarse el derecho a jugar a la pelota en los potreros del barrio. Y también escucharán el relato de Beatriz, explicando la fobia que le producía “algo tan simple” como estar en una clase de la facultad. Las comillas son intencionadas, porque es mi deber volver a subrayar lo recientemente dicho: que lo que es muy simple para muchos, puede ser un laberinto para otros.
Decíamos la semana pasada que algunas amistades pueden tener una lectura política, porque vienen a quebrar estructuras que están avaladas por la fuerza de la costumbre: ninguno de nosotros se detendría a analizar una amistad que florece entre dos pibitos blancos de un barrio de la capital, porque eso es lo más común del mundo. Pero no es tan natural que el porteñito se vuelva compinche de un compañero que llegó con su familia desde el norte de la patria, o un poquito más allá, cuya piel revela otra tonalidad. Ojalá sí lo fuera, pero las cosas no suelen ser de esa manera.
Beatriz le pone palabras a su andar en puntitas de pie, por las calles de una ciudad que le era ajena. Se atreve a decir algunas cosas en plural, porque sabe que son un montón los niños y adolescentes migrantes que habitan un laberinto similar al que ella padeció: “Buscamos esos espacios de socialización y tenemos tantas ganas como los demás niños de hacer amigos, pero nos vamos dando cuenta de que las puertas se nos cierran, y entonces no te queda otra que ponerte como la cebollita y quedarte en el lugar donde te sentís más protegido, que es con tu familia”. Pasaron muchos años, hasta que Beatriz logró “algo tan simple” como entablar una relación de amistad con sus compañeros argentinos.
“Todos los niños son igual de niños, pero ninguna infancia es idéntica a las demás”. Esto también fue dicho en la nota del último lunes, poniendo énfasis en la responsabilidad que les cabe a las personas que conducen instituciones educativas, desde la escuela pública hasta una propuesta de taller en los dispositivos que actúan sobre el territorio. Poníamos el ejemplo concreto del espacio que coordinaba Gabriel Tórem en CIDAC (Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria) y destacábamos que allí había adultos laburando para que los niños y niñas que concurrían aprendieran a asumir sus diversidades y a hacerse amigos con todos los colores y los aromas a flor de piel.
Detrás de las historias que expresan Chang y Beatriz, se esconde un código que perdura en el tiempo: es la creencia de que las familias migrantes pobres deben pagar un derecho de piso para no ser humilladas; una lógica perversa, que opera en el mundo de los adultos pero también en el mundo de los niños y adolescentes.
Los niños migrantes cargan en sus hombros una cruz desproporcionada y comprenden muy pronto el significado de la resignación. Beatriz comparte las estrategias que se dio durante mucho tiempo cada vez que salía a la calle, no más fuera para hacer los mandados. Sabía que en cualquier momento podrían señalarla para recordarle que ella no es de aquí, que no pertenece a nuestro lugar. Estocadas que le han ido mordiendo el corazón, a punto tal de no sentirse segura siquiera en un espacio amable como puede ser el aula de la facultad.