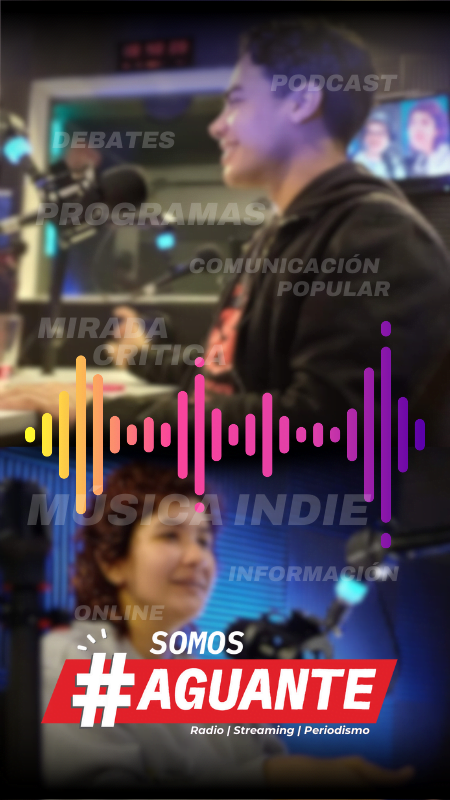Me acuerdo como si fuera hoy. Era noche cerrada y había decidido bajar hasta la costa. Rara vez hacía eso en horas de la madrugada. Únicamente si no lograba conciliar el sueño. Entonces sí, bajaba y me echaba en la arena a mirar el estampado de estrellas y oír las olas explotando contra la orilla. Si el frío no azotaba, me quedaba un buen rato ahí tirado, viendo cómo mutaba el cielo hasta que, tras algunas horas de contracciones, paría otro sol. Uno tan naranja y tan brillante como el de ayer.
Esa noche, recuerdo, el ruido del mar no era parejo como otras veces. Había una vibración diferente, inusual, que me hacía pestañar y entrecortaba mis momentos de flojedad, cuando al fin sentía que me estaba quedando dormido. Es cierto que las corrientes de agua no siempre se presentan de la misma manera, y que el oleaje puede acrecentarse locamente entre que cae el sol y se alza la luna. A veces pasaba que el mar se retiraba hacia el fondo, como cuando alguien te corre de golpe el mantel que cubría la mesa. Pero lo de esa noche no era eso. Era otra cosa. En algún momento tuve la impresión de haberme quedado dormido, así tendido como estaba sobre la alfombra de espuma. Entre los vientos y soles del sueño aquel se colaban ruidos distantes, como si hubiera una celebración no muy lejos de aquí.
De pronto, el ruido y las vibraciones se me hicieron patente y entonces abrí los ojos, palpé la arena mojada, me pareció que una bandada de gaviotas apuñalaba el cielo negro. ¿Qué diablos era ese alboroto que venía desde el fondo del mar planchado? Ya me había puesto de pie, pero, por más que achinaba los ojos, no alcanzaba a ver nada. Detrás de mí, los matorrales empiezan a inquietarse y no por acción del viento. Al cabo de unos segundos, cuatro perros trasnochados invaden la playa y comienzan a ladrarle al horizonte vibrante. La aldea lejana todavía seguía en su letargo. Uno de los canes, el más audaz de la jauría, se lanzó al agua, ansioso, jadeante, pero al cabo de un par de olas reculó hasta la arena y ancló en nuestra línea de posición.
No sé cuánto tiempo más habrá pasado. Varios minutos. Media hora, tal vez. Yo seguía con la mirada incrustada en el horizonte. La noche había recobrado algo de calma. De golpe, en algún rincón de ese telón negro delante de mí, se encendió algo, un sol de noche. Tres o cuatro segundos después, aparecieron dos luces más, como si fueran luciérnagas perdidas. Pero las luciérnagas, así como se encienden, enseguida se sofocan. Ese fulgor, en cambio, se había fijado en mi retina, y unas figuras comenzaban a bosquejarse en el corazón de mi incredulidad.
La noche seguía su curso natural. Un perro se había vuelto a perder entre los arbustos, pero los otros tres renovaban sus ladridos. Yo no podía explicarme, realmente, qué eran esas luces viajeras, que ya eran formas concretas y que traían voces consigo. Voces de hombres como yo, que, enmarañadas en alguna brisa, anclaban en mis oídos. Voces que pronto se transformarían en un griterío tremendo, a bordo de tres máquinas colosales que el mar, evidentemente, no lograba amortiguar. Entonces sí, la marejada ya se había desatado y me había obligado a refugiarme tierra adentro, renunciando a ver el desenlace de la historia desde la primera fila orillera.
Las máquinas de mar se estrellaron contra la costa, en algún rincón de la noche. Por un instante, el griterío mermó. Algunos hombres se asomaron cautelosos. En un abrir y cerrar de ojos, todo el litoral estaba tomado por ellos. ¿Eran como yo, esos hombres? ¿Eran hombres, esos hombres? Se deshicieron de los perros, de una forma que yo no había visto jamás. Procuré guardar silencio detrás del árbol que me cubría. Los vi internarse en la selva, abriéndose paso vigorosamente, a paso de malón rumbo a la aldea somnolienta. Los dioses de madera ya estaban en calma, recostados de lado pero bien amarrados a la orilla, como si hubieran echado raíces debajo de las almejas. La brisa, fina, olfateaba sus enormes lienzos. Un silencio estremecedor sacudía la playa. Mi mar, como si nada. Osé volver hasta la costa y me quedé un rato más, haciéndoles compañía. Pensé que no debía faltar mucho para que la noche comience su trabajo de parto, y para que el cielo puje otro sol.