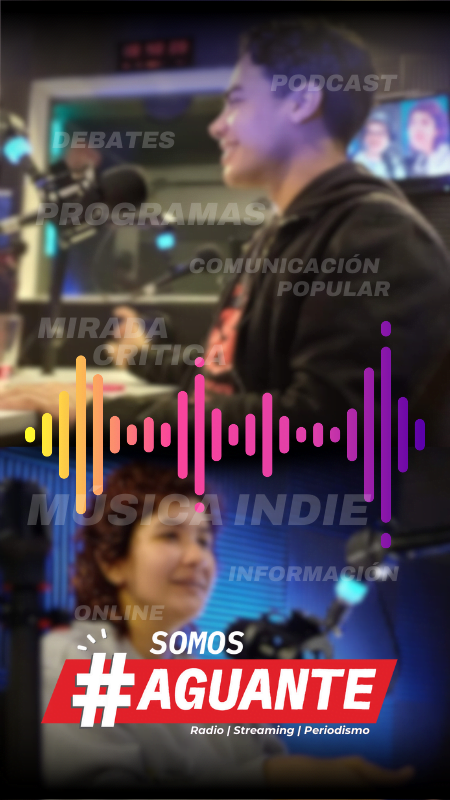Hacía un tiempo ya, que el Capitán Marte había relevado del mando a los viejos comandantes de la nave celestial que él había rebautizado con el nombre de “La Nueva Argentina”. Viajar al planeta de los desahuciados suponía adentrarse en las causas y en los problemas que aquejaban desde siglos, a esas privadas de todo amor y sufrientes gentes. Había que encarar decididamente una solución a sus pesares, y no debatirse en reuniones dentro de la nave, por cierto inconducentes. Cada tanto, si la situación así lo requería, lanzar por los megáfonos del vehículo celeste un mensaje esperanzador -al estilo de “ya vendrán los días de sol”- al enorme y multiforme rebaño de los desahuciados, que se acamparon en derredor de la nave, apenas aterrizada en su planeta.
El Capitán Marte estaba convencido de que el mandato de los escritos de la confederación celeste imponía el deber de liberar al planeta y a su sufrido pueblo, de una sumatoria de lacras hediondas que se turnaban y complementaban para ver de qué manera podían seguir jodiendo a estos dolidos habitantes de un mundo olvidado.
En su planificado golpe de timón, el capitán hizo bajar en un asteroide lejano a los viejos mandos de la nave, pero no partió solo. En su estancia de unos días en el lugar, conocería a una solitaria princesa asteroidesca, con la que se amó profundamente, pero, a diferencia de Eneas, que abandona a Dido en su ruta itinerante a un nuevo mundo, él llevó consigo a esa Venus apasionada, que sería su complemento perfecto en cada acto y en cada evento que de allí en más les tocara vivir juntos. Más tarde, el tiempo mostraría que era imposible pensarlos a uno sin el otro.
El Capitán Marte era un hombre pragmático y conocedor de la naturaleza humana. Como monje buscador del origen de la pestilencia en las acciones de los hombres, rápidamente se percató de que la usina de la corruptela -donde a menudo acudían quienes se nutrían del sufrimiento de los desahuciados-, residía en un planeta mucho más septentrional que el de los sufrientes. Era el mundo del Gran Lechón del Norte, que alimentaba a la enorme piara de ese chiquero-planeta, con saqueos que perpetraba en pequeños y débiles pueblos, como éste de los desahuciados.
En cada uno de estos lugares había un mayordomo del chiquero-planeta. Aquí, en este mundo, era el Cerdo Braden, oscuro y soberbio ser que se jactaba de impartir dependencia y sumisiones, repetidas a coro por el mundillo latoso de los presuntuosos, un oscuro renglón de locales que robaban leche de la teta de los sufrientes y corrían rápido a llevar la crema al Cerdo Braden.
Desde ese momento, jamás dejaron de maldecir al Capitán Marte, que comenzaba entonces su prédica de unidad, sabedor de lo necesario que era que estén juntos los sufrientes. Según los relatos celestes, había tres lunas nuevas: la luna de la justicia social, la luna de la independencia económica y la luna de la soberanía política. Bajo su plateada luz, el pueblo cobraría el valor y la determinación que precisaba, para vencer al Cerdo Braden y a su jauría local de presuntuosos. Desde el balcón de la nave “La Nueva Argentina”, llegaría a tiempo el Sancta Sanctorum, y todos los allí presentes recibirían la palabra y el aliento del Capitán Marte y la princesa asteroidesca, que entonces ya se había convertido en madre de los desahuciados, y en voz de todos los que no tenían voz.
(*) Este texto fue escrito tiempo atrás por Alejandro Franco, y recientemente rescatado por Rodrigo Franco.