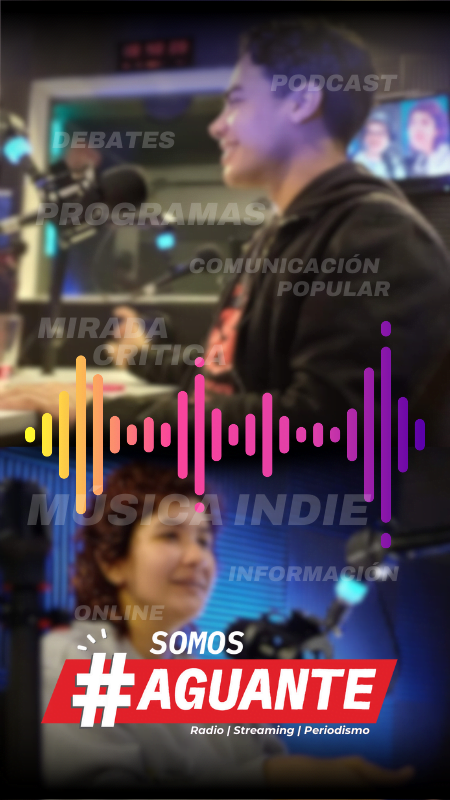En esta entrega, la séptima del ciclo, se incorpora la voz que nos quedaba por presentar: Gabriel Tórem es docente y licenciado en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hizo un camino, como él mismo contará, ligado a las lenguas latinoamericanas no hegemónicas. El quechua, particularmente, siempre ha sido de su interés en materia laboral.
En el marco de las políticas de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, Gabriel coordinó un área que proponía un nexo entre la cuestión migrante y la salud comunitaria. Algunos talleres que se habían puesto en marcha en ese espacio estaban orientados a las niñeces migrantes, y él siempre se preocupó por no reproducir allí ciertas lógicas normalizadoras que seguía detectando en las aulas de la escuela pública.
Hemos estado hablando, durante las últimas semanas, de los obstáculos que debe sortear una familia migrante pobre para hacer frente a las tareas de cuidado, sobre todo cuando hay niños pequeños en el hogar. Hoy nos empezamos a correr un poco del ámbito de lo privado para centrarnos en algunos comportamientos que se producen en el terreno público, con el eje puesto en la institución escolar. Veremos, sin embargo, que no se trata de asuntos tan separados. Veremos que, para ciertas trayectorias de vida que están vinculadas a la pobreza, las dificultades se presentan de forma transversal, nublando parejo la caminata y sin dejar resquicio a momentos de goce y libertad.
¿Qué queremos decir? Que los pibitos que tienen un buen pasar puertas adentro, probablemente replicarán esa experiencia puertas afuera, en ámbitos de encuentro con otros. Un buen pasar no necesariamente en términos de dinero, sino en relación a sus ratos de felicidad. Mientras tanto, en el otro rincón, los pibitos que tienen que cargar con una vida compleja en sus casas, luego resulta que llevan las de perder también cuando se enfrentan con una sociedad que, en el mejor de los casos, les da la espalda, y en el peor, les produce daño.
La escuela pública, lamentablemente, muchas veces redobla las desigualdades, en el afán de algunos docentes de tratar a todos sus alumnos “por igual”, como si ese fuese un mantra del buen trabajador de la educación. Cuando se resuelve de esa manera la vida y el movimiento que discurren en un aula, se está reproduciendo una lógica normalizadora: allí no habrá lugar a que afloren las diversidades, porque siempre serán aplastadas por el peso de la cultura hegemónica.
Dice Gabriel: “Los días festivos aparecen en el patio de la escuela los bailes ucranianos, las polkas y las comidas exóticas, pero después ocurre un silenciamiento, una estigmatización, sobre todo de la migración vecina y de sus lenguas originarias”. Gabriela Liguori, la directora de CAREF, resaltará algo que también es muy importante: hay que laburar con el mundo adulto, dice ella, con la manera que muchas veces tienen de abordar y de entorpecer vínculos que, si fuera por los propios niños, seguramente florecerían de un modo mucho más sencillo. No se refiere únicamente a los docentes, sino incluso a los padres, a las familias. Todos formamos parte de una misma sociedad.
Y aquí no se trata de repartir culpas, sino de intentar comprender que habitamos un mundo injusto y doloroso para un montón de gente. El modo de cicatrizar casi nunca es personal, sino que se produce en marcos más colectivos. En la escuela, sin ir más lejos, está todo dado para que los pibes mejoren su existencia, su calidad de vida, compartiendo, mezclándose, captando el significado de la amistad, metiéndose en la vida del otro. Nada más lindo que un chiquito de clase media porteña yendo a tomar la merienda a la casa de su compañerito migrante. ¿Por qué? Porque se hicieron amigos. ¿Por qué no?: esa debería ser la verdadera pregunta.
Es un asunto de los adultos, abrir las tranqueras para que el piberío pueda tener una vida libre y feliz.