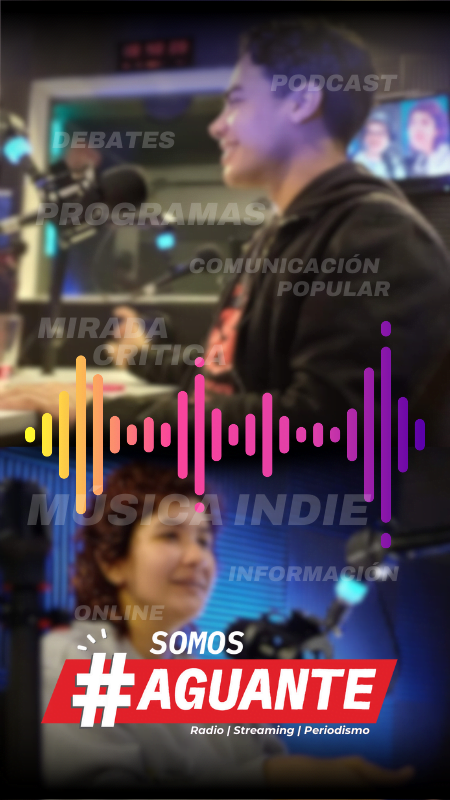Mucha gente lo tiene a Guille porque estaba mateando con amigos en la plaza, un día que peló la guitarra y se puso a hacer unos temas ahí. Otros pegaron onda con él porque cayeron a tomar algo al bar, la noche que tocó con su banda. No importa la forma que tenga el escenario ni lo que está pasando alrededor, el chabón es armador de burbujas. Sabe cómo se hace. Sonríe y canta a la vez. Interpela al público que se juntó, sin incomodar a nadie. Simplemente lo hace. Le cabe individualizar a los que comparten su espacio, no por acaparar sino porque tiene ese gesto del buen anfitrión. Sabe si están sus amigos y sabe si lo están viendo por primera vez. Para todos tendrá una palabra de agradecimiento, y al menos una vez en la noche los va a espadear con la mirada.
Anda por los cuarentipico y ya sacó las patas del rock, por más que siga disfrutando, si pinta, de salir a tocar un rato. Hoy labura como terapeuta y lo primero que explica, cuando arranca a charlar de su laburo, es que ese compromiso que se asume no es solo con el otro, sino que tiene que ver con uno mismo y con sus propios deseos. Dirá después que el psicoanálisis, como tantas otras cosas, te lo enseñan en los libros, pero se hace carne cuando te quedás cara a cara con esa persona que acudió a vos para que la ayudes a responderse alguna pregunta. Y ahí el analista prueba la temperatura del agua y echa mano a los elementos de su cocina, acompañando respetuosamente la marcha subjetiva de esa persona que se dispuso a mejorar.
La que está para el psicólogo, es la calle donde vivía cuando lo fuimos a ver: atravesada por las vías del tren, partida por la mitad, rota, quebrada, confundida. De un lado de la vía, oscura y ventosa, baldosas flojas, mucho portón y poco árbol. Del otro lado, residencial, con casas bajas y edificios sigilosos, autos estacionados y un baldazo más de luz en la vereda. A vuelo de pájaro, trastorno bipolar, o como se le decía antes, psicosis maníaco-depresiva.
En uno de esos edificios mansos de la cuadra, Guillermo Yannibelli nos baja a abrir la puerta. Es un monoambiente con balcón a la calle y desde ahí, acodado en la baranda, debe haber relojeado el trajinar de varios centenares de trenes, yendo y viniendo, livianos y desbordantes, tosiendo, hundiéndose en el fastidio del centro o perdiéndose para siempre en los barrios del oeste al atardecer. Es de noche y ya casi no se sienten. Guille enciende la radio cuando está en su casa y se pierde en sus propios viajes más que en los viajes de los demás.
Lo primero que le llamó la atención, cuando era pibe, era esta posibilidad de curar a través de la palabra: una curiosidad que lo condujo a la universidad y una bandera que todavía empuña con vitalidad. Y el compromiso que uno asume, como decía antes, piensa que tiene que estar acordonado con los deseos: “No tiene tanto que ver con las imposiciones del mundo material. Quiero decir, no es la capacidad que vos tengas de comprar cosas sino lo que necesitás y andás buscando, que es más importante, porque el deseo es utópico, idealista y cautivante”.
Realza el valor del trabajo y dice que va por el lado de convertir el lugar de uno en algo diferente. Lo piensa un toque más: “Sí, eso es trabajo. Agarrar el mundo como te viene dado y transformarlo en otra cosa, como si fuera plastilina”. Confía plenamente en la trayectoria. Cree que el jardín florecerá, si fue regado todos los días. “Las cosas no pasan porque sí. De verdad. Ahora, si fuiste perseverante, si estuviste batallando, si no arrugaste, vas a tener respuestas. Hay que ser testarudo. No digo que haya que cagarse en lo que digan los demás, pero un poco sí. ¿Sabés la cantidad de veces que me preguntaron para qué seguía tocando?”.
Confía en la trayectoria, pero sospecha de esa parábola extraña que muchos llaman “sentirse realizado”: eso le suena como un motor que detuvo su marcha y un viaje que terminó. Propone alzar la mirada y entusiasmarse con lo que viene. “Me quedo con el que tiene metas y va detrás de ellas con la ropa puesta. El que te diga que está realizado, para mí, se empachó de narcisismo”.