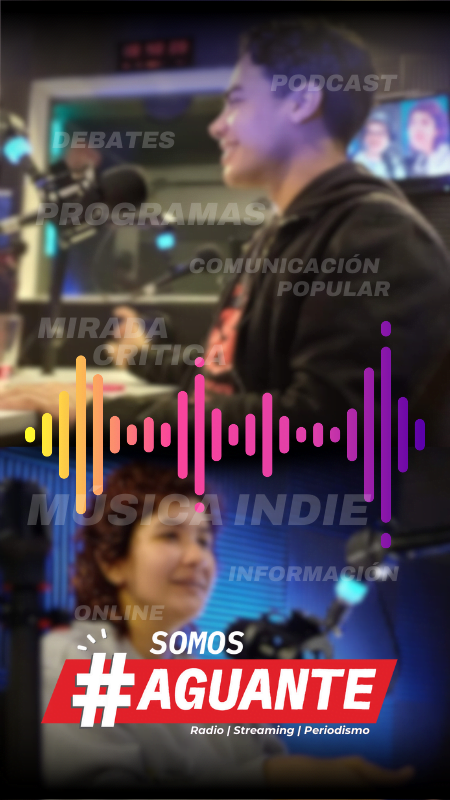Miguel llegó a su casa de noche, tarde, y se largó a llorar. Puede que todavía fuera su cumpleaños o puede que ya se hubiera consumido ese 8 de abril. No interesaba. Su cabeza le gatillaba otra cosa. Nunca un festejo le había quedado tan lejos.
Andaría por los 40. Llevaba poco tiempo viviendo con su familia en Marcos Paz. Volvía del pueblo en colectivo y un ruido desgarrador anunciaba que algo fuera de lo común acababa de pasar. Ya había empezado a oscurecer. El tránsito se frena de golpe. Miguel se asoma por la ventanilla y la escena se le incrusta en los ojos. Inmediatamente le pide al chofer que le abra la puerta. El pibe que conducía la moto estaba muerto, el choque contra la camioneta había sido muy fuerte. Pero la chica todavía respiraba: “Ella había quedado tirada en el piso con la remera levantada y cuando me acerqué vi que se le movía la pancita. Ahí rajé a todo el mundo”. Detiene su relato para explicarnos que cuando alguien está en una situación de shock como esa puede sufrir un paro, entonces lo primero que hay que hacer es alejar a la gente que se junta alrededor y generar un marco lo más calmo posible para esa persona. “No la toqué, pero la tapé con la campera que tenía y le empecé a hablar: le decía que se quedara tranquila porque ya estaban por llegar los enfermeros y ellos la iban a curar. En un momento se aflojó y empezó a llorar, ahí le agarré la mano”. La había sacado del shock, y ahora ella respiraba más suave.
Miguel Giannattasio se crió en Ramos Mejía y nunca se olvidó de la luz mortecina del velador que estaba al lado de su cuna. El sol flojo se estrella contra el vidrio de la ventana, acá, en la pieza donde nos pusimos a charlar, pero allá, en la infancia de Miguel, vive una mujer que no da abasto con sus tres hijos y que rara vez se siente feliz. De noche vuelve a casa un hombre de dos trabajos y con ganas de hablar poco. Los cinco duermen en un cuarto, porque el otro está ocupado por una tía que tuvo un accidente y quedó postrada. Miguel juega apuestas con sus hermanas, a ver quién tiende las camas al día siguiente. “En esa pieza de mierda hacía un frío de cagarse”, dice y se frota las manos como si estuviéramos ahí.
“¡Cuando venga tu padre!”, vociferaba Doña Sara cada vez que se mandaban alguna macana. Con el tiempo, Miguel entendería que más que una amenaza era su propio lamento. “Claro, mi viejo le decía que si pasaba algo la culpa era suya, y entonces ella vivía haciéndose mala sangre y nos carajeaba porque sabía que después se lo iba a tener que fumar”.
De más grande se mudó a la Capital, para hacer una vida que mucho no le gustaba porque se la pasaba laburando igual que el viejo y no encontraba espacio para otras cosas. Admite que durante los primeros años de su matrimonio él reprodujo ese griterío amargo, la forma de vincularse que había mamado en su niñez. “Empecé terapia, porque a veces era un drama y yo sentía que tenía que cambiar. Rita me ponía los puntos y me mostraba que la vida no era eso. Costó, pero de a poco dejé de gritar y aprendí a convivir”. La ciudad, aparte, nunca fue lo suyo. Ahora ya tienen un cuarto de siglo, en los márgenes de Marcos Paz. No sé si habrá encontrado su lugar en el mundo, pero le sienta bien ese alrededor.
El jardín de la casa es libre y anárquico, es de los perros y de los yuyos, de los troncos cortados y de la pileta rota en el fondo. Hay sillas de hierro, ladrillos y macetas vacías. Hay árboles trenzados y matorrales fuera de sí. El viento frío corre como un caballo. Había tomado el curso de primeros auxilios poco antes de la noche del accidente. Miguel ya sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados, si algo pasaba. Explica que en ese momento del accidente nadie podía saber si la piba iba a sobrevivir, pero que él hizo lo que tenía que hacer: “Así hubiera muerto yo actué para que eso no pasara. Después supe que ella había zafado, pero no importa el después. Lo vital es ese momento”.
Miguel caminó a su casa y llevaba en sus ropas el alquitrán del asfalto negro, y tenía metido en la nariz ese olor tan rojo de la muerte. Lloró.