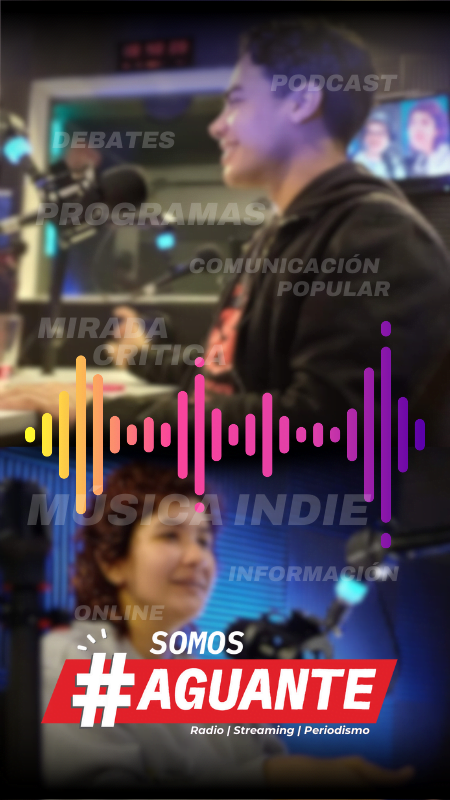Acercarnos más a la Pacha y entablar con ella una relación amorosa, es reconocernos actores y espectadores de una obra dramática que ha transitado ya por múltiples escenarios, compañías y libretos, siempre distintos pero todos ellos cuestionándonos y sacándonos de bambalinas. Somos el último orejón del tarro para la Pacha, pero, ¡bien jodidos que somos!
Tuve la suerte de haber subido a escena, guiado por plantas y Maestras, en un momento de mi vida que me sentía viajando a través de una nube de pedos. Trabajé en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), promoviendo la autoproducción de alimentos. Los más humildes, en esa época, no tenían muchas posibilidades de comer -como siempre, bah, salvo recordadas y honrosas excepciones no casuales-. Y ahí aprendí que todas y todos estamos en la aeronave Tierra, viajando a través del tiempo desde la nada hacia la nada. Aprendí, también, que somos pasajeros y somos tripulantes, como en el Garca de Noé, y que aquí estamos rodeados de ángeles que nos cuidan, de plantas y animales.
Ana, madraza paraguaya, además de criar hijas, hijos y nietas, tenía una huerta impresionante, y había aprendido a hacer elixires florales con su abuela centenaria que solo hablaba guaraní y que nunca en su vida supo sobre la existencia de un tipo llamado Bach. Con ella y muchas otras huerteras aprendí que, si estamos, ESTAMOS, con mayúsculas y con toda nuestra presencia puesta en la obra, atraemos, invocamos y movemos hacia nosotros las plantas, los animales y las personas que precisamos para seguir viajando y aprendiendo.
La vida nos habla sin decirnos nada. Miren sino:
Matilde, querida amiga botánica, amorosa, cuidadora de paisajes de infancia, se trajo consigo una enredadera desde Misiones: quería estudiarla porque sabía que esa enredadera era el hogar de una especie de araña, que allí vivía, cazaba y se reproducía. Matilde recogió la planta con mucho cuidado, garantizándose de no estar trayendo ningún bicho que no perteneciera a nuestro hábitat, porque bien sabemos que la selva te muerde, te pica y trata de meterse en tu cuerpo como sea. Lo cierto es que, luego de un año de tenerla en su jardín, nunca supo cómo, pero apareció nomás esa araña, reclamando su hogar en la planta misionera.
Participé también de un proyecto humanitario que se encargaba de formar jóvenes viveristas, en un momento del país -otro más- en que el trabajo era un bien escaso. Recibí una vez la visita de una inspectora de la institución, que coordinaba y supervisaba el laburo que yo hacía -la que ponía la tarasca, digamos-. Recuerdo que era pleno enero, dos de la tarde, y que hacía calor, calor y más calor. Un sol que te achicharraba hasta las ideas y yo estaba regando un poco el jardín, con la intención de refrescar todo lo que se me cruzara. De golpe se me aparece esta mujer, como salida de la sombra de un ciruelo viejísimo, herido de muerte, que resistía allí tanto como podía.
Toda cubierta de blanco, de pies a cabeza: mangas largas, guantes, gafas de sol y capelina con un velo, envolviendo su humanidad fantasmal. Mi sorpresa debió haberse notado y entonces la mujer me contó que debía cuidarse del sol, pues era proclive a padecer de cáncer de piel. La planta maravillosa para cuidar pieles heridas y usada para ciertos tipos de cáncer, es el llantén, y ahí mismo me puse a buscar uno para darle a esta señora, que permanecía a resguardo en la sombra del ciruelo moribundo. Tras recorrer el parque, habiendo revisado minuciosamente su suelo y perdido casi toda esperanza de encontrar la planta, veo una chiquita, sedienta y medio desmayada por el calor. Había estado todo el tiempo junto a los pies blancos, juntitos y estáticos de la inspectora.
Si quieren conocerse un poco más, y de una manera diferente, les sugeriría salir al jardín, a la vereda, darse una vuelta por el parque y los caminos. Observen, huelan, sientan. Verán cómo esta vida pequeña y preciosa que nos rodea tiene cosas para contarnos, incluso sobre nosotros mismos.