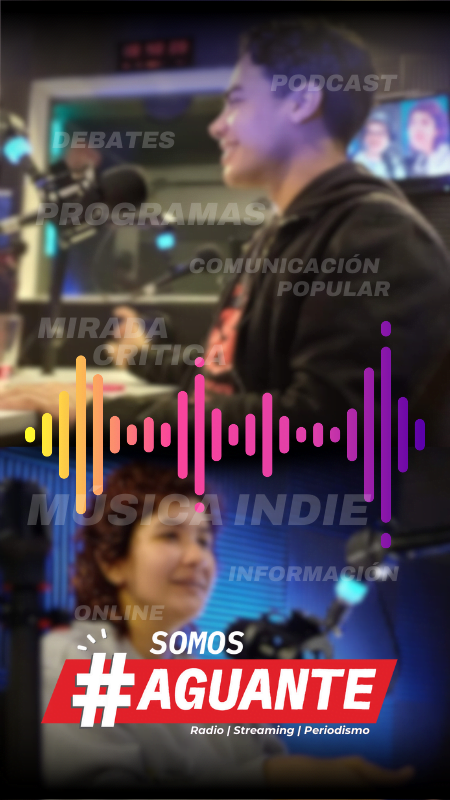Hay un rincón luminoso, en el complejo Catalinas Sur de La Boca. Pero no es de esas claridades que se cuelan por la ventana. Es que ahí tiene su taller este artista plástico del barrio, y son sus pinturas las que hacen que las paredes suden pequeñas gotas de luz.
Ricardo Mitolo nació en un conventillo de Ministro Brin y Pérez Galdós, y fue en esas calles que se traspapeló su infancia. Se hizo grande de golpe, a los doce, cuando salió a buscar laburo porque el papá y el hermano más grande habían caído en desgracia. Era el ’75 y la dictadura ya se olía merodeando entre los pastizales: tenía olor a agua estancada.
Se siente honrado por este barrio que jamás dejó. Es que Ricardo no es solo un artista plástico. Es, también, uno de los tres ex combatientes de la Guerra de Malvinas salido de las entrañas de La Boca. Otro motivo de orgullo, por cierto, pero un orgullo apagado: uno que él no eligió, y que hubiera preferido no tener que habitar: “Que digan lo que quieran, que soy un cagón, cualquier cosa, pero yo no volvería a pasar nunca más por algo así. Hace un tiempo escribí una carta para mi hijo y ahí le explicaba que, si le tocara a él, tendrían que pasarme por arriba para llevárselo”.
En esa carta Ricardo intentó las mejores palabras para que Bruno entendiera cómo habían sido sus días de mala fábula a bordo del portaviones 25 de Mayo: “El monstruo había abierto su boca (…) el agua se metía por todas partes tragándose el espacio físico (…) habíamos perdido la razón del tiempo”. Ahora nos conversa sobre el miedo tajante que sintió, único traje que les calzaba a él y sus compañeros de guerra: “No existe en la naturaleza de nadie una situación así. Es algo que no cabe en los pensamientos de una persona. Una cosa eran los zafarranchos. Pero ahí ya no era joda. Nunca me había pasado algo tan real”.
Hay un casco sobre su escritorio. Hace unos años, los bomberos voluntarios lo honraron con la tarea de intervenirlo para exponerlo en una muestra. Ricardo se pregunta en voz alta: “¿Cuánta desgracia vio este casco? ¿Cuánto fuego y cuántas muertes habrá tenido encima? No tenía derecho a cargarlo con más angustias: eso sentí en ese momento”. Él dibuja paisajes, pulmones de aire libre, cielos limpios, vientos blandos. El casco que pintó, desborda de agua y vegetación.
Ricardo se esmera en señalar que sus compañeros en las trincheras la pasaron mucho peor. Dice que el miedo es el mismo pero que las sensaciones son diferentes: “Los pibes que estaban en tierra veían de frente al enemigo y estaban expuestos permanentemente a la posibilidad de un ataque, sin contar la situación de desamparo y de temperaturas extremas que debieron soportar. En el barco, en cambio, el radar detectaba la presencia de la flota inglesa y había una alarma que nos ponía en estado de combate”. Participó en la recuperación de las islas, consumada durante las primeras horas de ese abril errante. Fue una operación sencilla, porque no hubo resistencia, pero él sabía que la respuesta letal viajaba sin prisa desde la otra orilla del océano.
Los días de guerra de Ricardo acabaron antes de lo previsto porque la Armada tomó la decisión de retirar la embarcación: ya se había producido el hundimiento del General Belgrano y la flota nacional había quedado en una situación de vulnerabilidad. Los 1000 combatientes a bordo del 25 de Mayo regresaban a sus casas.
La dictadura lo golpeó dos veces: en el barrio, siendo un niño, cuando los milicos lo devolvían a su casa a patadas en el culo, y en las islas, ese otro centro de detención donde fueron a parar miles de pibes para combatir en nombre de una patria gastada y piojosa. “¿Héroe? Para nada”. Ricardo lo tiene muy claro. Muchos de sus amigos volvieron con él, sanos y salvos, pero el tiempo pondría las cosas en su lugar más doloroso: “En realidad no habían vuelto, se quedaron colgados allá. Uno se fue hace poco. Yo había estado hablando con él pero no hubo caso. Se ve que hay otra voz, más fuerte todavía. Eso me apena y me tira para abajo”. Hacía mucho que no lloraba, cuando supo de la muerte de su amigo, pero esa vez lloró.
Conserva las cartas que le escribieron sus padres mientras estuvo embarcado y que la Armada intervino con pincel negro e indeleble. Las leían obscenamente y tachaban lo que no correspondía, y recién ahí llegaba a sus manos un sobre con un sello: “Censura Naval Argentina”. Eran los rezos de su madre y la compostura de su padre hablándole de otras cosas.
“Es el día de hoy que mi vieja me sigue llamando el 2 de abril, porque me quiere mandar un beso. A ella no se le pasa la guerra. Y mi papá falleció cuatro años más tarde, no se lo pudo bancar. Él pintaba, igual que yo, pero ni de pintura pudimos conversar. No nos dio el tiempo”.
Se refugia en su rincón creativo: “Pongo música, pinto, y por tres horas ya no pienso que el mundo es una mierda”. Cierra los ojos y sueña paisajes inocentes. Postales sin trincheras. Como si las pinturas le devolvieran algo de su infancia traspapelada. Quiere lejos a la desgracia y pone manos a la obra cada día para conseguirlo. No olvida su isla prendida fuego. No olvida a los compañeros que tuvo allá. Ricardo es un hombre memorioso. Sencillamente desea de una vida de paz, como cualquier persona del mundo.