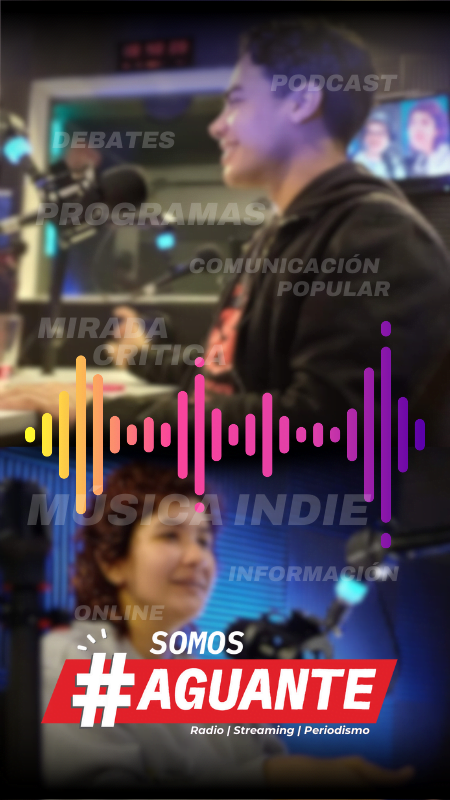Soy Camila y vivo en una casa sin ventanas.
Esto es como vivir sumergida en un mundo donde la luz del sol no se filtra y el viento no acaricia el polvo ni los pelos de los animales acumulados en los rincones. La falta de ventanas me priva del espectáculo cambiante del cielo, de la vereda de mi barrio cuando hay partido en “El Ducó” y también anula cualquier posibilidad de sentir una brisa fresca acariciándome la piel mientras tomo un mate de pie, mirando la nada, y sintiendo la vida toda. Las mañanas de los sábados se vuelven un espacio cerrado, un hermetismo desconectado del mundo que no ofrece esa respiración natural que, entre otras cosas, da aviso del clima en el primer día libre de la semana.
Vivir en una casa sin ventanas es más que habitar un espacio físico; es explorar los límites de la percepción y la experiencia. Es el desafío de encontrar, literalmente, la luz en la oscuridad, apelando a luces de Navidad, de neón, tiras LED o filamento (probé todas, sí). Es una invitación constante a redescubrir la belleza donde no sobreviven ni las plantas, donde la lluvia es enemiga y, lejos de limpiar, trae consigo la mugre acumulada en el techo rebatible del patio. Por ahí se filtra, formando charcos inmensos donde mi perra baila para después aterrizar ferozmente en mi cama, tatuando sus huellas en las sábanas que, equivocadamente, compré claritas. Ese techo es el responsable de esta penumbra e inundación; en verdad, lo es el edificio que levantaron a su izquierda, que tiene nada más y nada menos que nueve pisos, y, dicho sea de paso, ningún habitante. Un potencial blanqueo que ennegreció nuestra propiedad.
Esta casa fue el hogar de mis abuelos maternos. Ellos llegaron a Argentina desde Nápoles en el barco Florentina en el año 1950 y, este 21 de julio de 2023, se cumplió un siglo del nacimiento de Nuncio, mi abuelo. Aviador de la Segunda Guerra Mundial, carpintero de los que ya no existen, fundamentalista del lechón, especialista en fideos al dente y autor de la frase: “Camí, usté sé una ciruca”, en respuesta a mi adolescencia rolinga.
Hace poco reviví esos mediodías en los que el escolar de Osvaldo me llevaba desde el jardín o la primaria hasta la puerta de su casa en Congreso, donde María, mi nona, siempre me esperaba con alguna sorpresa. En general, era algo de la panadería vecina, donde la adoraban por ser una abuelita salida de un cuento. O comida casera y frita. Las infalibles, tal cual sonaban en su precario español, eran: «Alfacorcito,» “Youre,” «Papaehovo ó Papapuré». Siempre acompañado por pan, berenjenas o morrones escabeche, pan, pan, pan y algún vuelto o ahorro secreto de su pensión para que yo comprara lo que quisiera después.
Estos abuelos y su nivel de ternura marcaron la diferencia en mi vida y la de mis hermanas. Hoy somos tías y madres que crían con un amor supremo. María, devota de “Santantonio” y del vino tinto, creadora del verbo “Rifalar”, nos miraba con sus ojos miel y decía: «¿Su papá no le dice lo linda que es usté?»
A cien años de su llegada a este mundo, mis abuelos siguen siendo fuentes inagotables de emociones y oportunidades. A diferencia de las muchas plantas que no lograron sobrevivir en la casa sin ventanas, yo sigo firme, nutrida por la luz imborrable de un amor genuino y altruista, que simple y maravillosamente, me escoltará toda la vida.